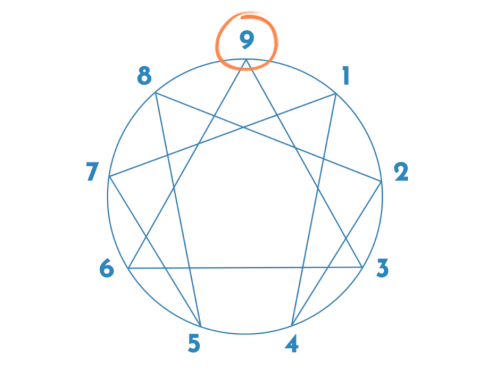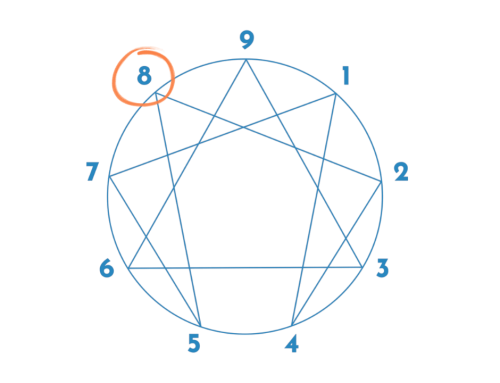Por Borja Vilaseca
Estamos tan condicionados para pensar y comportarnos de una determinada manera, que en la sociedad actual ser auténtico es un acto casi revolucionario.
Se cuenta que un reconocido y anciano catedrático de psicología llevaba décadas investigando acerca de la epidemia de vacío existencial y de sinsentido vital que padecían la mayoría de seres humanos. Si bien solía proyectar ante los demás una imagen de seriedad y de seguridad, en la soledad de su despacho reconocía sentirse triste y confundido. No acababa de comprender por qué a pesar de seguir al pie de la letra todo lo que el sistema le decía que tenía que hacer para lograr éxitos y riquezas materiales, en el fondo de su corazón se sentía tan pobre y vacío.
Y así siguió hasta que una mañana decidió romper con su rutina habitual. Debido al estrés y el cansancio acumulado, llevaba semanas arrastrando un molesto dolor en el estómago. Tanto es así, que aquel día –en vez de desayunar su habitual café con leche en su cocina– decidió salir a la calle y tomar algo diferente para variar. Así fue como terminó entrando en una concurrida cafetería. Y nada más sentarse junto a la barra, pidió una manzanilla. Seguidamente, la joven camarera cogió una bolsita prefabricada con una mano y un cuenco lleno de ramitas y hojas secas con la otra. Y muy amablemente, le preguntó: “Cómo la quiere: ¿normal o natural?”
Sorprendido, el catedrático señaló el cuenco con hojas secas. Y mientras se estaba tomando la infusión, obtuvo la revelación que llevaba décadas buscando. De pronto sintió una profunda liberación. Sin pensárselo dos veces se abalanzó sobre la camarera y le dio un sonoro beso de agradecimiento. Completamente entusiasmado, le dijo: “¡En esta sociedad lo normal no tiene nada que ver con lo natural!” Y al hacerlo, la gente de la cafetería se volvió hacia él y comenzó a mirarle entre risas. Tras devolverles la mirada, pago la cuenta y salió de aquel lugar con una sonrisa de oreja a oreja, como si hubiera encontrado un valioso tesoro.
EL TEATRO SOCIAL
“Cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre siento que debo de estar equivocado.”
(Oscar Wilde)
La sociedad contemporánea se ha convertido en un gran teatro. Al haber sido educados para comportarnos y actuar de una determinada manera, muchos de nosotros nos hemos convertido en personas que se esconden detrás de una personalidad. En vez de mostrarnos auténticos, honestos y libres –siendo coherentes con lo que en realidad somos y sentimos–, solemos llevar una máscara puesta, por medio de la que interpretamos a un personaje del agrado de los demás.
No en vano, la raíz etimológica de la palabra «persona» procede del vocablo griego «prospora», que literalmente significa «máscara». Si bien vivir bajo una careta nos permite sentirnos más cómodos y seguros, con el tiempo conlleva un precio muy alto: la desconexión de nuestra verdadera esencia. Y en algunos casos, de tanto llevar una máscara puesta nos olvidamos de quiénes éramos antes de ponérnosla.
Lo cierto es que algunos sociólogos coinciden en que nuestra sociedad ha triunfado el denominado “pensamiento único”. Es decir, “la manera normal y común que tenemos la mayoría de pensar, de comportarnos y de relacionarnos”. Así, al entrar en la edad adulta solemos ser víctimas de “la patología de la normalidad”. Esta sutil enfermedad –descrita por el psicoterapeuta alemán Erich Fromm– consiste en creer que lo que la sociedad considera “normal” es lo “bueno” y lo “correcto” para cada uno de nosotros, por más que vaya en contra de nuestra verdadera naturaleza.
LA ELOCUENCIA DE LA VANIDAD
“Dime de qué presumes y te diré de qué careces.”
(Refrán popular)
A pesar del malestar generalizado, solemos priorizar el “cómo nos ven” al “cómo nos sentimos”. Tanto es así, que para muchos la pregunta de cortesía “¿cómo estás?” supone todo un incordio. De ahí que incluso algunos la respondan con cierta ironía: “¿Te vale con un bien o quieres que te cuente?” Sea como fuere, la mayoría nos limitamos a sonreír y contestar mecánicamente: “Bien, gracias”. Y en caso de no poder escaquearnos, enseguida redirigimos la conversación hacia cualquier otro tema que no tenga que ver con nosotros. Es lo que se conoce como “charla banal”. Es decir, la que utilizamos para fingir que nos estamos comunicando, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es llenar con palabras un potencial silencio incómodo.
En este contexto social, algunos individuos ocultan sus miserias y frustraciones tras una fachada artificial que seduzca e impresione a los demás. La paradoja es que cuanto más intentamos aparentar y deslumbrar, más revelamos nuestras carencias, inseguridades y complejos ocultos. De hecho, la vanidad no es más que una capa falsa que utilizamos para proyectar una imagen de triunfo y de éxito. Es decir, la máscara con la que en ocasiones cubrimos nuestra sensación de fracaso y vacío. Si lo pensamos detenidamente, ¿qué es la “respetabilidad”? ¿Qué es el “prestigio”? ¿Qué es el “estatus”? ¿Qué tipo de personas lo necesitan? En el fondo no son más que etiquetas y sellos relucientes con los que cubrir la desnudez que sentimos cuando no nos valoramos por lo que somos.
En este sentido, ¿qué más da lo que piense la gente? De hecho, ¿quién es la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Alguna vez hemos tomado un café con la gente? ¿Qué ocurre si la gente piensa mal de nosotros? Nuestra red de relaciones es en realidad un espejismo. En cada ser humano vemos reflejada nuestra propia humanidad. Por eso se dice que los demás no nos dan ni nos quitan nada; son espejos que nos muestran lo que tenemos y lo que nos falta. No en vano, lo externo es siempre un reflejo de lo interno, pues lo que se observa es en realidad una proyección del observador. Tanto es así que la gente no nos ve tal y como somos, sino como la gente es. O como dijo el filósofo Immanuel Kant, «no vemos a los demás como son, sino como somos nosotros». De ahí que la opinión de otras personas, sean quienes sean, sólo tiene importancia si nosotros se la concedemos.
DEJAR DE FINGIR
“La verdad que nos libera suele ser la que menos queremos escuchar.”
(Anthony de Mello)
Una familia de leones paseaba por un prado, cuando una estampida de búfalos provocó que uno de los leoncitos, apenas recién nacido, quedara rezagado y se perdiera en medio de la selva. Al día siguiente, un grupo de ovejas se cruzó en su camino y adoptaron al felino como un miembro más de su rebaño. Al ser tan pequeño, el animal creció sin ser consciente de su verdadera naturaleza. Estaba convencido de que era una oveja. Sin embargo, por más que tratara de balar, solía emitir débiles y extraños rugidos. Y por más que se alimentara de hierba, cada vez que veía a otros animales sentía el deseo de devorar su carne. Este comportamiento perturbaba enormemente al leoncito. A diferencia del resto de ovejas, que pastaban plácidamente, el felino solía estar angustiado y triste.
Los años fueron pasando y el animal se convirtió en un león corpulento y fiero, con una majestuosa cabellera. Y una mañana, mientras el rebaño descansaba a orillas de un lago, apareció un león adulto. Los rugidos provocados por el rey de la selva provocaron el pánico entre el rebaño. Todas las ovejas huyeron despavoridas. Y lo mismo hizo el león que creía ser una oveja. Estaba tan asustado como el resto de sus compañeras. Tanto es así, que el miedo lo paralizó por completo, quedando enseguida a merced del león adulto.
Nada más verlo, el cazador no pudo evitar su sorpresa al reconocer a uno de los suyos. Y sorprendido, le preguntó: “¿Qué haces tú aquí?” Y el otro, aterrorizado, le contestó: “Por favor, ten piedad de mí. No me comas, te lo suplico. Sólo soy una simple oveja.” “Una oveja? ¿Pero qué dices?” El león adulto arrastró a su camarada a orillas del lago y le dijo: “¡Mira!” El león que creía ser una oveja miró, y por primera vez en toda su vida se vio a sí mismo tal como era. Luego volvió su mirada hacia el león adulto y de nuevo observó su reflejo en el lago. Sus ojos se empaparon en lágrimas y soltó un poderoso rugido. Acababa de comprender quién era verdaderamente. Y nunca más volvió a sentirse triste.
SEGUIR NUESTRA VOZ INTERIOR
“No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. De algún modo ella ya sabe lo que vosotros realmente queréis ser.”
(Steve Jobs)
No importa quiénes seamos, qué decisiones tomemos o cómo nos comportemos. Hagamos lo que hagamos con nuestra vida, siempre tendremos admiradores, detractores y gente a quien resultemos indiferente. Pero entonces, si nuestras relaciones se sustentan sobre este juego de espejos y proyecciones, ¿por qué fingimos? ¿Por qué aparentamos ser lo que no somos? ¿Por qué no tenemos el valor de seguir nuestro propio sendero en la vida? Seguramente por nuestra falta de confianza y autoestima.
Para cultivar una sana relación de amistad con nosotros mismos, lo único que necesitamos es conquistar nuestro diálogo interno. Es decir, modificar la manera en la que nos comunicamos con nosotros a través de nuestros pensamientos. Sólo así podremos aceptarnos, respetarnos y amarnos por el ser humano que somos, con nuestras cualidades, virtudes, defectos y debilidades. Lo demás son comentarios, ruido que hace la gente para no escuchar su propio vacío.
A menos que aprendamos a autoabastecernos emocionalmente seguiremos siendo marionetas de los demás. Y aunque parezca un asunto fácil de lidiar, suele dar para toda una vida de aprendizaje. Lo que está en juego es nuestra libertad para ser “auténticos”. Es decir, convertirnos en quiénes verdaderamente somos, siguiendo los dictados de nuestra propia voz interior. Eso sí, debido a las múltiples capas de cebolla con las que hemos sido condicionados, a día de hoy ser uno mismo es un acto revolucionario.
Artículo publicado por Borja Vilaseca en El País Semanal el pasado domingo 3 de julio de 2011.